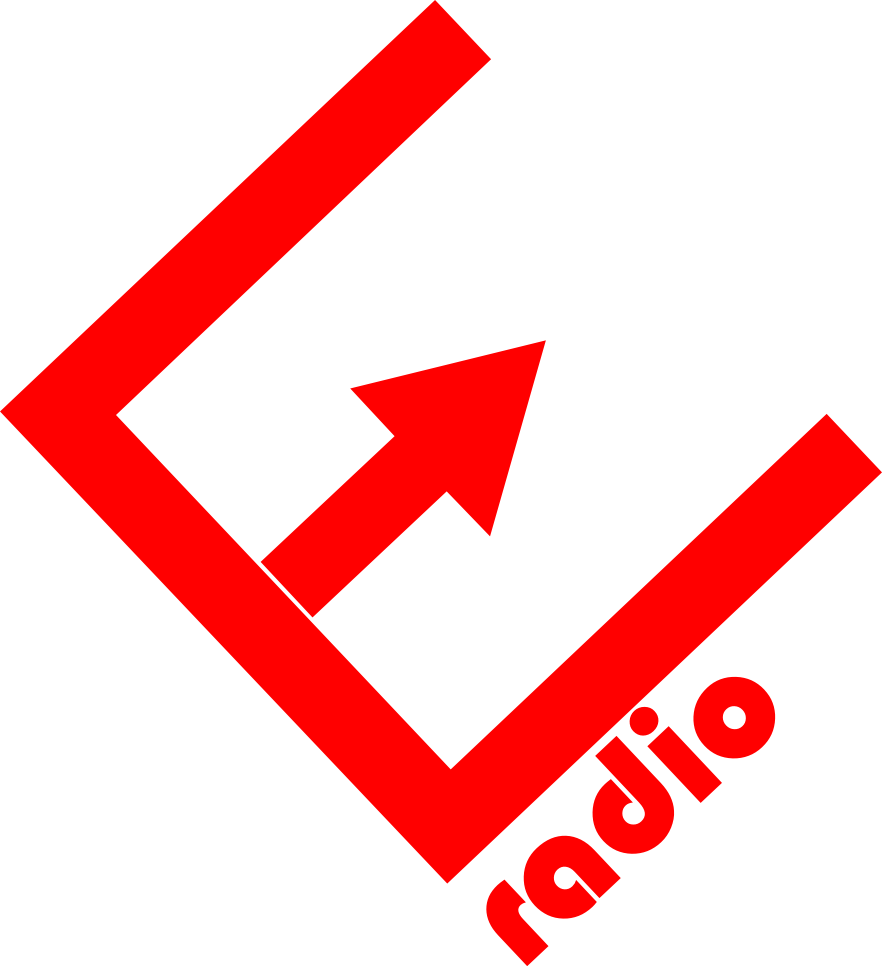Que la montaña que forma tanto Abogado del Estado haya parido el ratón de la chapucera Ley Orgánica de Abdicación del Rey es una muestra evidente del surrealismo en el que se ha instalado la política española.
Que la montaña que forma tanto Abogado del Estado haya parido el ratón de la chapucera Ley Orgánica de Abdicación del Rey es una muestra evidente del surrealismo en el que se ha instalado la política española.
Que la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español estén dispuestos a decir amén a esa solemne chapuza, enterrando en ello buena parte de sus convicciones, es, desde luego, para hacérselo mirar.
Resulta que tras haber desperdiciado casi cuarenta años en los que se podía haber promulgado una norma razonable, se ha despachado el asunto con treinta absurdas palabras que, al menos desde mi punto de vista, no tienen un pase.
Creo que todos podemos coincidir en que la abdicación, entendida como un acto de renuncia a un determinado estatus, es, en si misma, un acto personalísimo que sólo puede ser llevado a cabo por la persona que ostenta dicho estatus sin que, al efecto, pueda ser sustituido por ninguna otra persona o institución.
Por tanto, en este caso, únicamente Juan Carlos de Borbón puede hacer una manifestación de su voluntad irrenunciable de abandonar el puesto de Rey, sin que nadie más pueda intervenir en ella como no sea para establecer los efectos que se han de derivar de la misma, los procedimientos oportunos y lo que supone la toma de razón o conocimiento de dicha manifestación de voluntad por parte del Parlamento que, por cierto, es la única institución que tiene vela en este entierro.
Pues bien, habiendo tenido todo el tiempo del mundo para elaborar y promulgar una sencilla Ley sobre estos extremos, que es lo que pide el artículo 57.5 de la Constitución, se ha montado un sindiós en el que se abre el telón del sainete para que aparezca el Presidente del Gobierno, nadie sabe en qué concepto, y anuncie, cual heraldo, la real voluntad.
A continuación, y en un formato de cuya exquisita calidad televisiva alguien debería responder, aparece el interesado para corroborar lo ya anunciado y para que, en seguida y a toda prisa, se monte un Consejo de Ministros que apruebe, sin que se sepa por qué, el famoso proyecto de Ley Orgánica. Todo ello, cocinado en formato fast food, se remite a unas Cortes en las que su Presidente, que era quien debía tener la iniciativa, había hecho mutis por el foro.
A todo esto, y como en el mejor de los vodeviles, se producen cientos de entradas y salidas de escena por parte de reputados cómicos que toman posición y apoyan, o no, el delirio consumado. La platea, atónita, no sabe si aplaudir o patear.
Y en esas estamos: a la espera de que empiece la parte seria del espectáculo cómico-taurino, aunque, visto lo visto, nos da la sensación de que la cosa pinta bastante mal.
Pero, vayamos a las treinta palabras (dejamos a un lado la disposición final de entrada en vigor a la publicación):
- S. M. el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España.
- La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica.
O sea que, según el texto parido, no es Juan Carlos de Borbón quien dice que abdica sino que su voz – suponemos que no su voluntad – es sustituida por la de las Cortes Generales, con el añadido de que no se hace a propuesta de las propias Cortes, sino a propuesta de un Gobierno que, en todo este guirigay, sencillamente, se ha dedicado a practicar el intrusismo.
Frente a esto, parecería lógico que la secuencia hubiera sido la remisión por parte del Rey de una comunicación al Presidente de las Cortes manifestándole su voluntad irrenunciable de proceder a la abdicación y que éste a su vez, hubiera convocado una sesión extraordinaria del Parlamento para que se tomara razón o conocimiento de dicha decisión y para que, a continuación, entraran en juego las disposiciones sucesorias.
Nada más. Para mí únicamente esto era necesario si tenemos en cuenta que me caben serias dudas (expertos hay que me podrán corregir) de que la exigencia de ley orgánica impuesta por el artículo 57.5 pueda venir referida a la manifestación de la voluntad de abdicar sino, más bien, a las formas, procedimientos y efectos que han de regir cuando aquélla se produce en el marco de una ley sobre la sucesión en la Jefatura del Estado.
Hasta aquí la chapuza que, con ser importante, no es lo fundamental desde el punto de vista ideológico o conceptual.
Lo verdaderamente relevante es esa imposición que se hace urbi et orbi del consenso como piedra angular que justifica lo que, sin duda desde el punto de vista ideológico, es absolutamente injustificable.
Alguna vez he dicho que los amplios consensos están sobrevalorados porque suelen ser la tapadera o la coartada de posiciones inmovilistas que, a su vez, persiguen el mantenimiento a toda costa del statu quo.
Este es uno de esos casos y es especialmente preocupante porque, en una nueva demostración de imposición de arriba abajo, deja huérfanos de referentes y sumidos en la más absoluta perplejidad a un montón de ciudadanos y militantes a los que nadie les ha explicado nada y a los que nadie les ha permitido debatir sobre situaciones sistémicas de especial relevancia, no sólo desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista de la dignidad personal que se encarna en unos valores y principios determinados y representativos de una ideología concreta.
Luego, hay quien se echa las manos a la cabeza cuando comprueba los resultados electorales. Pues eso: dale que vamos bien.