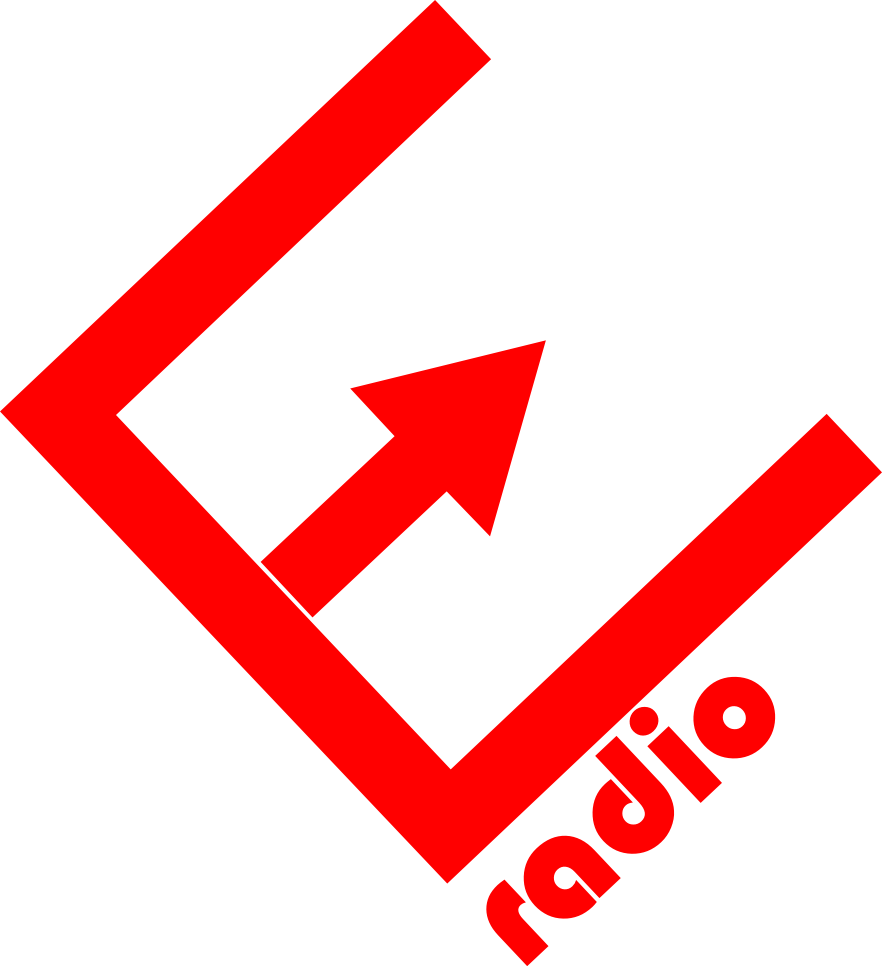He tenido ocasión de ver “En tierra extraña”, el extraordinario documental de Icíar Bollaín sobre la emigración juvenil española en Edimburgo y puedo asegurar que nunca antes me había sentido tan concernido y tan golpeado por una pantalla que me iba poniendo, un plano tras otro, frente a mis propias vergüenzas.
Esa contemplación del dolor, del desarraigo, del convencimiento de haber sido expulsado por su propio país, de las lágrimas de estupor ante una situación incomprensible y de la dignidad que aflora en esos rostros jóvenes que son, en realidad, los de nuestros hijos, me ha producido una enorme y, tal vez, desconocida sensación de vergüenza.
Pero no de vergüenza ajena — que esa es ya difícil quitársela en este país— sino de vergüenza propia por la parte que me pueda corresponder en semejante ignominia.
Las preguntas son evidentes. ¿Cómo hemos podido consentir que se haya llegado a la expulsión de miles de jóvenes extraordinarios, con enormes capacidades y que debían ser el sustento vital de esta España devastada por la codicia y la rapiña?
 ¿Qué clase de ciudadanos somos los que asistimos al desfile de las maletas y contemplamos con ojos acomodados a nuestros hijos (porque todos son nuestros hijos) desarraigarse para poder ganar su pan haciendo aquello para lo que no los educamos?
¿Qué clase de ciudadanos somos los que asistimos al desfile de las maletas y contemplamos con ojos acomodados a nuestros hijos (porque todos son nuestros hijos) desarraigarse para poder ganar su pan haciendo aquello para lo que no los educamos?
Está claro que la vida y la historia se mueven en círculos y que, cuando estos se completan, nos encontramos repitiendo errores y circunstancias.
Recordaba el otro día a Bob Dylan cantando en los años sesenta “Los tiempos están cambiando” y constataba que, cincuenta años después, las mismas interpelaciones que entonces hacíamos vuelven a golpear, pero ahora en nuestro rostro.
Hace más de cincuenta años, este país, gobernado por una cruel dictadura, abrió una válvula de escape a las presiones internas, expulsando al exterior a cientos de miles de personas humildes a los que aquí se les negaba la posibilidad de una vida digna.
Hoy, después de tantos decenios, gobernados por bandas de salteadores de caminos en el presunto régimen democrático que ayudamos a construir, contemplamos cómo los poderosos, una vez más, abren una válvula para intentar controlar la presión interna y poder ofrecer unos números que creen que les ayudarán a perpetuarse.
Porque, no nos equivoquemos, el mecanismo es idéntico. Se trata de una exportación de excedentes que, como no podía ser de otra manera, se centra en lo que ellos consideran subproductos.
 A este respecto, sería interesante un análisis sociológico del origen de estos emigrantes bien formados para intentar comprobar que, con toda seguridad, se trata, en su gran mayoría, de los hijos de todas esas personas humildes o de clase media que se dejaron la vida para conseguir que los suyos tuvieran una formación que les permitiera acceder a modos de vida mejores que los de sus padres. Esos son los que se adivinan en los rostros que se asoman a la pantalla en el documental de Icíar Bollaín.
A este respecto, sería interesante un análisis sociológico del origen de estos emigrantes bien formados para intentar comprobar que, con toda seguridad, se trata, en su gran mayoría, de los hijos de todas esas personas humildes o de clase media que se dejaron la vida para conseguir que los suyos tuvieran una formación que les permitiera acceder a modos de vida mejores que los de sus padres. Esos son los que se adivinan en los rostros que se asoman a la pantalla en el documental de Icíar Bollaín.
Los hijos de la élite van al extranjero a completar su formación, a conocer países y culturas o, simplemente, de compras, pero no lloran el desarraigo y la ausencia como éstos. Quizás tampoco tengan la misma dignidad.
Por todo eso, tenemos que repetirnos la pregunta: ¿cómo es posible que hayamos consentido que un sistema del que en algunos momentos nos sentimos orgullosos, haya llegado a echar de sus casas a media generación de españoles? ¿Cómo es posible que estemos asistiendo a esta locura de empobrecimiento vital de un país que sólo sirve para regodeo de un montón de estafadores? ¿Cómo puede ser que no se nos caiga la cara de vergüenza?
Ante eso, yo me avergüenzo y pido perdón por la parte del drama que, seguro, me corresponde.
Y afirmo que ojalá tuviera yo la mitad de dignidad que asoma a los rostros y a las lágrimas de esos jóvenes extraordinarios que, a pesar de todo y de todos, tratan de ser visibles y se niegan a reconocer que son una generación perdida. Ni perdidos ni callados. Así se reivindican. Ojalá todos en este miserable país pudiéramos decir lo mismo.