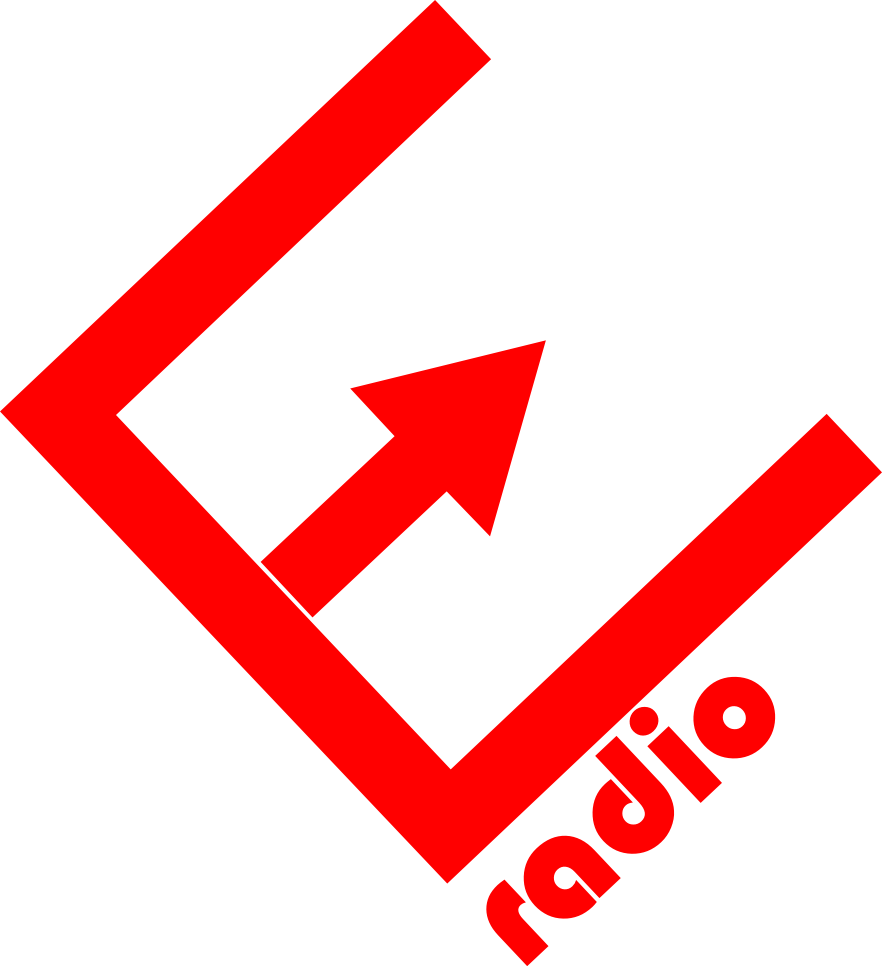Verá usted, Don Alberto, no tiene que reconciliarse conmigo, ni con mi familia, ni con mi abuelo, muerto por la barbarie fascista, y al que, afortunadamente, no beatificaron el otro día. No sé siquiera si es usted capaz de reconciliarse con su conciencia y, si quiere que le diga la verdad, me importa bien poco.
Verá usted, Don Alberto, no tiene que reconciliarse conmigo, ni con mi familia, ni con mi abuelo, muerto por la barbarie fascista, y al que, afortunadamente, no beatificaron el otro día. No sé siquiera si es usted capaz de reconciliarse con su conciencia y, si quiere que le diga la verdad, me importa bien poco.
Pero, verá, yo creo que, como se dice en términos taurinos, debería usted taparse un poco porque, a fuerza de enseñar la patita derecha para congraciarse con el ala dura de su partido, está usted perdiendo el oremus. Bueno, el oremus no, que eso va muy bien con el beaterio en que usted y sus frailunos conmilitones están convirtiendo a este pobre país.
Ahora que ya conocemos su auténtica cara, y por mucho que usted pretenda auto identificarse con la soberanía popular, le rogaríamos que no toque las narices y que nos deje en paz.
Porque, ¿sabe usted? Para que exista reconciliación hacen falta dos bandos antagónicos que, como dice la Real Academia Española, decidan “acordar los ánimos desunidos” Y, mire usted, Don Alberto, yo no estoy dispuesto a acordar nada con quien, en un estado tan aconfesional como el nuestro, se pone el sayón para reverenciar el hecho de que se acerque a los altares a los muertos por las hordas rojas, mientras los muertos por las hordas golpistas y fascistas descansan esparcidos por caminos, cunetas, barrancos o tapias de cementerio, sin que sus familias encuentren en el estado que sufragan ni consuelo ni medios para encontrarlos.
Como eso es lo que usted entiende por reconciliación, no pase apuro, no hace falta que usted se preocupe por reconciliarse conmigo, ni con la memoria de mi abuelo. Siga usted a lo suyo sin vergüenza, rece sus oraciones por la noche y ruegue usted por el alma de esas pobres pecadoras que, a pecho descubierto, le desprecian a usted, insigne representación de la soberanía popular.
Lo dicho, Don Alberto, usted a lo suyo que, de la dignidad de este pueblo, ya se ocuparán otros.