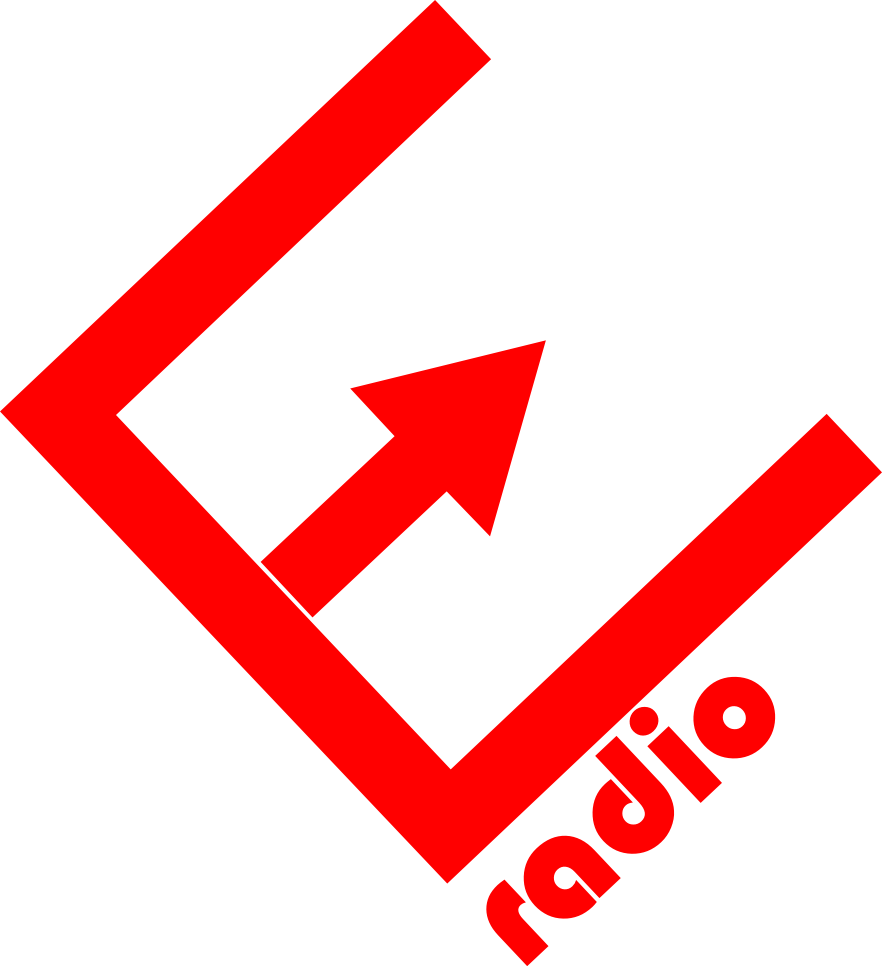Seguramente, casi todos podemos coincidir en que el principal causante directo de la macrocrisis en que estamos sumidos es un estamento financiero, desbocado e insaciable, decidido a usar todo tipo de artificios para la consecución de beneficios rápidos y cuantiosos.
Seguramente, casi todos podemos coincidir en que el principal causante directo de la macrocrisis en que estamos sumidos es un estamento financiero, desbocado e insaciable, decidido a usar todo tipo de artificios para la consecución de beneficios rápidos y cuantiosos.
Estoy por afirmar que ni ese mismo estamento financiero se cuestiona esta afirmación de un modo sincero. Sencillamente, porque en el magma de esa macrocrisis no le está yendo mal.
Sin embargo, aparte de esa causa directa, hay algo más que se viene evidenciando desde hace largo tiempo: nada de lo ocurrido es ajeno a la política. O, lo que es lo mismo, nada de esto hubiera sucedido si la acción política no se hubiera alineado con el bando de las élites financieras.
O lo que es peor, si los partidos sistémicos, los que estaban en condiciones de gobernar y marcar las reglas, no hubieran abandonado una buena parte de la esencia democrática para entregarla al gran becerro de oro que emergió con todo su esplendor a partir de mediados de los setenta del siglo pasado y, fundamentalmente, tras la desaparición del muro de Berlín y la Unión Soviética.
Por eso, la pérdida real del funcionamiento democrático de nuestras sociedades, es decir, el hecho de que se haya consolidado un auténtico sistema posdemocrático que constriñe de manera clara y deliberada el acceso de los ciudadanos a mecanismos de democracia real, está en la base de las situaciones críticas que atravesamos.
Fijémonos en uno de los mecanismos esenciales del poder democrático de los ciudadanos a la hora de que se fijen unas reglas de juego que convengan a las mayorías y no a las élites: la alternancia en el poder.
En teoría – y en la práctica de una democracia real – es la soberanía popular la que examina la acción de gobierno y decide si es necesario cambiar a quien la ejerce por otro más conveniente a los intereses generales.
Pero, ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan los ciudadanos? Sencillamente, la intercambiabilidad de los partidos sistémicos en cuanto al marco básico de las relaciones económicas y de poder. Algo que los movimientos sociales vienen exponiendo en la calle con palabras mucho más expresivas, ante las que algunos dirigentes reaccionan más como vírgenes ofendidas que como políticos progresistas con capacidad de análisis y autocrítica.
De esta forma, logrando esa capacidad de recambio neutro, las élites fueron consiguiendo desactivar esos “excesos de democracia” y “sobrecargas al Estado”, en palabras del profesor Juan Carlos Monedero, que expresa con extraordinaria capacidad de síntesis las consecuencias de los logros posdemocráticos:
“El «cliente» ocupó el lugar del «ciudadano», la «racionalidad de la empresa» expulsó a la «ineficiencia del Estado», la «modernización» sustituyó a la «ideología», lo «privado» se valoró por encima de lo «público» y el «consenso» desplazó al «conflicto»”
El problema fundamental es que todo esto no queda únicamente en la esfera ideológica o de los grandes principios, sino que se traslada a la pervivencia y ahondamiento de una desigualdad que se ha visto exacerbada por una crisis cuya solución se plantea, gracias a esa pérdida de los valores democráticos, sólo mediante el aumento de la brecha entre las élites y los ciudadanos comunes.
Como ejemplo de políticas diseñadas y ejecutadas a favor exclusivamente de quienes detentan el poder económico, baste la intervención de Mariano Rajoy en Japón ofreciendo inversiones en España gracias a que “Tras las reformas recientemente acordadas, los costes laborales unitarios en España se comportan mucho mejor que en otros países de la Unión Europea” (Obsérvese el eufemismo “se comportan mucho mejor que” en lugar de “se han abaratado mucho más que…”)
Es lo que Stiglitz contempla como la conversión del principio “un hombre, un voto” en el principio “un dólar, un voto” (o un euro, un voto). O lo que es lo mismo, la realidad que resulta del abandono o manipulación de los principios realmente democráticos, que es la característica principal de este régimen posdemocrático al que se nos ha conducido, es que los políticos que dictan las reglas que han de regir las relaciones sociales y económicas, reciben su impulso, no de los votos individuales de todos y cada uno de los ciudadanos afectados por sus políticas, sino que lo reciben de unas estructuras elitistas para las que la mayor actividad productiva que existe es la de hacer “lobby” en beneficio de un mayor incremento de su riqueza.
No entraré en todos los componentes o síntomas que acreditan ese paso del estado democrático al estado posdemocrático (opacidad, corrupción, presiones económicas, manipulación de la opinión, reducción de la redistribución, restricción de la participación al momento electoral, etc.) porque, entiendo, que sólo se puede negar como una manifestación más de su propia existencia, pero sí terminaría haciendo mención a un artículo que ya en 1990 publicaba José Vidal-Beneyto (La posdemocracia en siete paradojas). En él, concluía.
“Hay, por lo contrario, que reivindicar los principios democráticos en su conjunto, para desde esa reivindicación explorar las vías y modos de construir, en y para la realidad de hoy, un sistema político, con el nombre de democracia o con otro nuevo, capaz de devolverles su plena vigencia operativa.”
Quizás ni siquiera haga falta construir un sistema político y lo único necesario sea derruir lo que impide el afloramiento de esos principios.