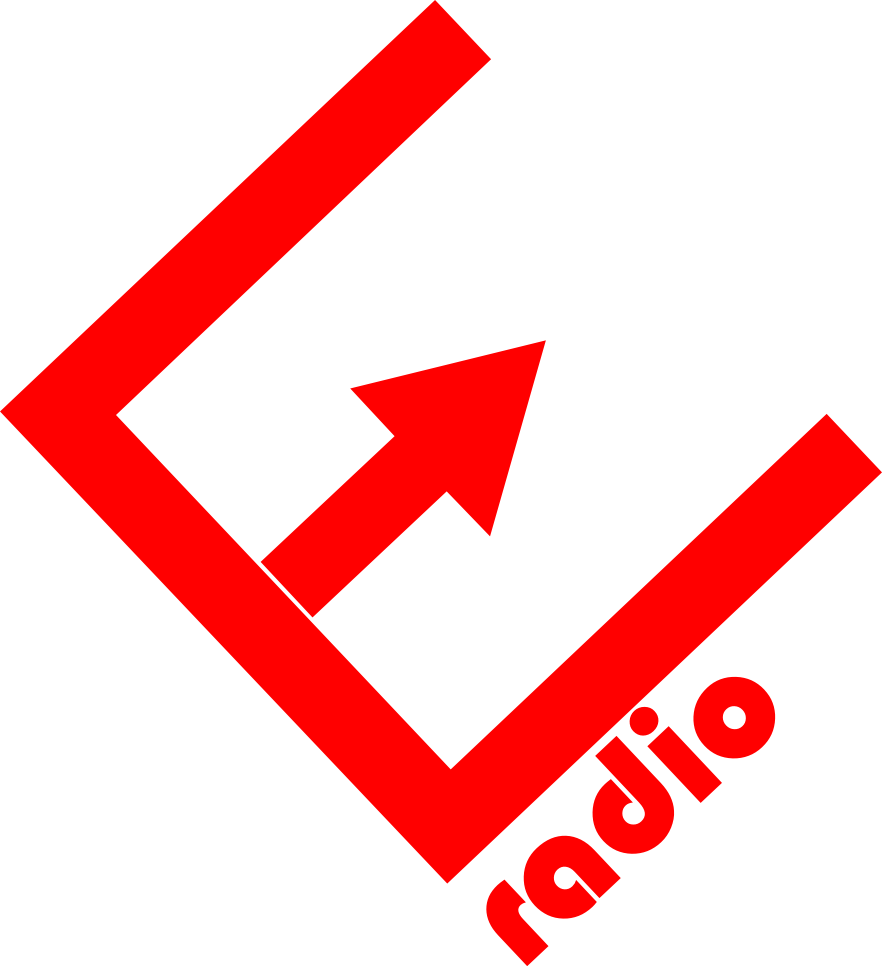El latinico del título es un principio jurídico básico. Ya se sabe que los juristas son muy dados a ponerse estupendos en latín porque así parece, no que sean gramáticos, sino que sus arcanos tienen un carácter más inmutable o cuasi eterno.
El principio es muy simple y es algo que nadie discutiría, muy en el estilo cachazudo de Mariano, el Gran Maestre de la Tautología y el Lugar Común.
Asi, pacta sunt servanda = los pactos deben ser observados → los pactos obligan a las partes.
Me interesa especialmente la traslación del principio al derecho internacional cuando es desarrollado por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados: «Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe»
Y es importante el desarrollo porque incorpora un concepto fundamental en el cumplimiento de las obligaciones: la buena fe.
Pues bien ¿a qué viene todo esto?
Viene a que el evidente divorcio que existe entre política y calle/pueblo/votantes tiene como uno de sus orígenes más claros el incumplimiento por parte de las élites políticas del pacta sunt servanda. No sólo porque en muchos casos directamente se obvia la existencia del pacto (tirando por la calle de en medio y haciendo lo que a uno le peta, allá penas lo prometido) sino, sobre todo, porque se ha eliminado radicalmente el principio de la buena fe en cualquier tipo de actividad política.
Claro, yendo un paso más allá, podemos concluir que si la buena fe es, en definición del DRAE, “rectitud y honradez”, su ausencia en la acción política conduce a la falta de esas virtudes o, lo que es lo mismo, a la deshonestidad, tanto en el enfoque como en la práctica de dicha acción.
Todo esto que puede parecer una digresión o una suerte de onanismo mental, tiene, a mi juicio, una gran importancia porque ha llevado a que una gran parte de la población vea en estos momentos a la generalidad de los políticos (supongo que no a todos) como personas deshonestas, es decir, desprovistas de esa buena fe que les debería caracterizar como representantes, a la hora de cumplir con el pacto democrático.
Y lo peor no es esa constatación global, sino comprobar cómo la metástasis ha calado en el cuerpo de las fuerzas políticas de forma que aparece en todos los niveles de los organigramas, desde las cúspides hasta los escalones que forman las direcciones políticas en barrios o pequeños pueblos. Hasta tal punto esto es así, que esa pérdida de la buena fe en la relación política, incluso entre afines, es entendida como normal por formar parte de la “estrategia” o por atender a conceptos tan espesos como “el bien del partido” de tal forma que, a partir de ahí, todo, incluidas las trampas o la traición, están permitidas.
La cuestión es grave por dos razones: una porque, por efecto sin duda de la crisis, se han desvelado a los ojos de la ciudadanía una serie de prácticas que han puesto de manifiesto la existencia de élites privilegiadas. A este respecto, tengo la sensación de que el dinero o, más bien la bonanza económica, actúa como la capa de invisibilidad de Harry Potter, es decir, ocultando lo que está bajo ella. Pero sucede que, cuando se aparta, desvela toda la miseria que a su sombra creció.
Y la segunda razón es que nos acredita una pérdida de esa inocencia originaria que debería quedar en todos aquellos que acceden a la política. Se nos revela así que los principios básicos, los conceptos ideológicos, los anhelos de felicidad común que debían ser la guía, desaparecen sepultados y sólo quedan el afán de supervivencia, la codicia y el ansia de triunfo. En definitiva, viejo maquiavelismo.
Recuérdese si no, esta cita de El Príncipe:
“…la experiencia de nuestros días muestra que varios príncipes, desdeñando la buena fe y empleando la astucia para reducir a su voluntad el espíritu de los hombres, realizaron grandes empresas, y acabaron por triunfar de los que procedieron en todo con lealtad.”