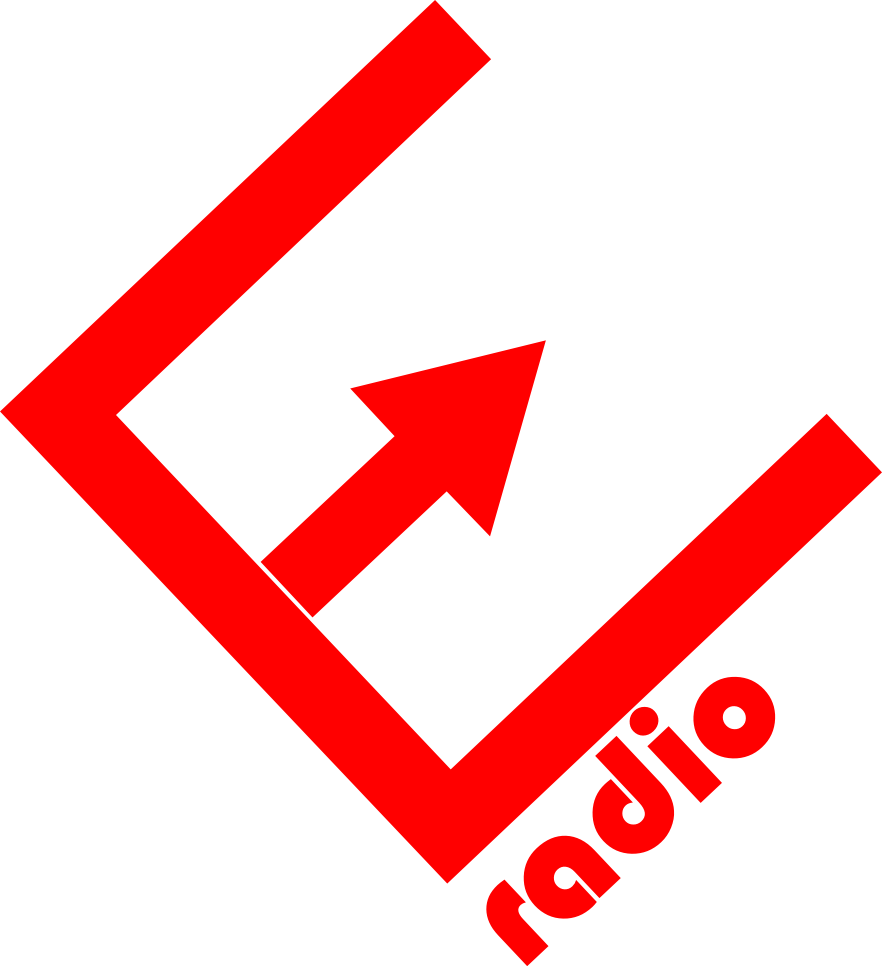Hoy tocaba referirse al teatrillo sobre el desastre de la nación, pero nos cae encima la muerte de un genio y parece que es mejor hablar de algo serio.
Hoy tocaba referirse al teatrillo sobre el desastre de la nación, pero nos cae encima la muerte de un genio y parece que es mejor hablar de algo serio.
Para varias generaciones que se alumbraron y deslumbraron escuchando con asombro al que ha sido, sin duda alguna, el más grande genio de la guitarra, las sombras han caído para hacer un mundo más oscuro y aún más mortecino.
Tal vez sea una metáfora caprichosa pero parece una broma de muy mal gusto el hecho de que, con la desaparición de un músico excepcional, haya coincidido esa apoteosis de la mediocridad que supone ver a un registrador de Pontevedra, sentado ante un simulador, y manejando un timón virtual que, según él, le permite superar el Cabo de Hornos. ¡Vaya tela!
Pero vamos a lo que, de verdad, importa. A lo serio.
Siempre que pienso en Paco de Lucía me vienen dos recuerdos muy concretos que, además, me producen la añoranza de ese tiempo que parece ya perdido.
El primero (principios de los 70’) me lleva a un Colegio Mayor de la Universidad Complutense al que habíamos acudido porque se anunciaba la actuación de un cantaor y un guitarrista a los que no conocíamos. Resultaron ser, muy jóvenes ambos, Camarón de la Isla y Paco de Lucía. El recuerdo que me queda (¡hace ya tanto!) es que quedamos absolutamente deslumbrados porque, sobre todo, sonaba a algo distinto y de una extraña frescura. A partir de ese momento, y como entonces no nos los podíamos descargar, se convirtieron en una referencia que seguíamos a través de sus discos, los que iban saliendo nuevos y algunos tan extraños como uno que había grabado Paco con el último patriarca de la guitarra flamenca, Manolo Serrapí, el Niño Ricardo. Disco que descubrí, creo que en el Rastro y que, por cierto, no sé dónde coño ha ido a parar.
El segundo gran recuerdo me lleva al mes de febrero de 1975. Por primera vez el flamenco entraba en el exclusivo templo del Teatro Real y yo no tenía entrada. Aún así, y como solíamos hacer, me acerqué a la puerta antes del concierto para ver si a alguien le sobraba alguna. Casi cuando ya era la hora, la suerte me dio la mano y alguien me vendió una de anfiteatro que me permitió entrar en una sala absolutamente abarrotada. A partir de ahí aquello fue una locura. Paco estuvo sembrado desde que se abrió con una soleá hasta que cerró con una espectacular versión de “Entre dos aguas” que fue creciendo en intensidad, hasta que el último acorde provocó en el público una especie de explosión similar a la que se debe producir en una presa cuando se suelta el agua para dar escape a la presión.
Salí de aquel concierto convencido de que había asistido a algo histórico. Hoy, tantos años después, la historia me pesa demasiado y preferiría que estuviera por llegar. O no, que nunca se sabe. Lo único cierto es que ya no volverá a tocar. También es seguro que seguirá sonando siempre.
¡Qué mierda de mundo es éste en el que los mediocres sobreviven a los genios!
¡Y qué mierda de país es éste en el que se van los que hacían cosas hermosas y sólo van quedando los sátrapas que sonríen mientras nos la clavan!