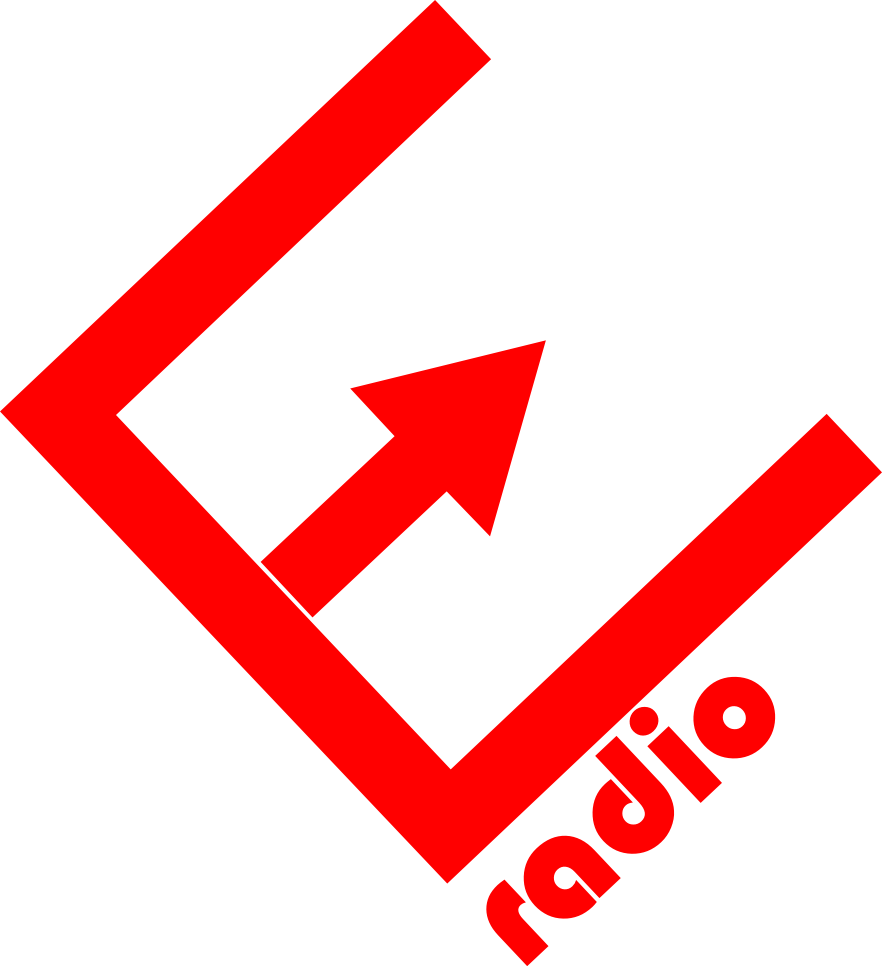A la vista de la tragedia del Tarajal, es pertinente la pregunta: ¿Se puede ser un meapilas y, a la vez, un desalmado? Es evidente que sí.
A la vista de la tragedia del Tarajal, es pertinente la pregunta: ¿Se puede ser un meapilas y, a la vez, un desalmado? Es evidente que sí.
Pero es más, se puede ser un meapilas vestido de sayón sectario y hacerse cómplice y partícipe de la maldad más absoluta.
Sorprende ver (debe ser que aún nos queda capacidad de sorpresa) cómo la llamada gente piadosa es capaz de justificar, sin mover un músculo, la comisión de brutalidades e ilegalidades y cómo, después de hacerlo, sólo necesita preguntar por el aspecto estético: “¿qué tal he estado?”.
Es lo que tiene fiarlo todo al poder reparador del confesionario, esa caja purgadora en la que entras pecador y de la que sales en perfecto estado de revista para recibir a Dios.
Pero ¡ojo! no hay por qué esperar al juicio final. Las leyes internacionales y españolas son de una meridiana claridad y, desde la omisión del deber de socorro hasta la presunta comisión efectiva de varios ilícitos, hay materia más que suficiente para que un Ministerio Fiscal que no escriba al dictado lleve ante la justicia a los responsables de semejante atrocidad.
Da vergüenza contemplar las imágenes de agentes armados y de aspecto imponente observando cómo bracean en el agua unos pobres desgraciados, sin cumplir con su obligación de recogerlos y llevarlos a un lugar seguro como marca la ley. También avergüenza escuchar cómo se habla de actitud beligerante mientras se les ve levantar los brazos en señal de gratitud a su Dios por haber llegado a España.
Con toda seguridad, los agentes no se armaron ni actuaron así por sí mismos. Alguien que no se mojó los zapatos lo hizo; otro, en el vértice más alto de la cúspide, trazó las líneas políticas y marcó las prioridades, otros mintieron para evitar que salieran a la luz hechos que van más allá del simple reproche moral y otro golpeándose el pecho (¡pésame Señor!) lo justificó hasta estar convencido de que había quedado bien.
Por más que se esfuercen, han conseguido que la orilla blanca se haya teñido del negro del oprobio y de la maldad.
Ellos se han instalado en la orilla negra y nos hacen recordar aquella última estrofa:
Toda ha terminado. Permanece en silencio la frontera – en la orilla blanca y en la orilla negra – mientras una mujer llora en la noche y grita un nombre que nunca responderá.