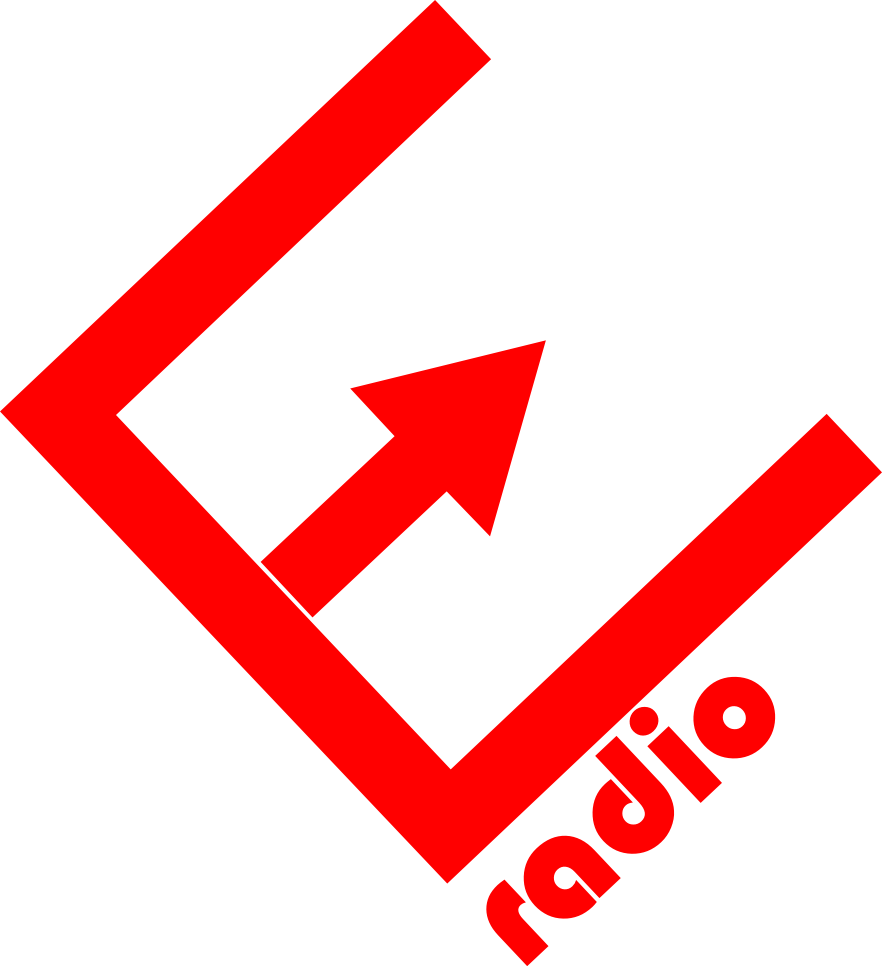La solidaridad de la gente común se ha convertido, como gran coartada, en mecanismo del poder para tapar sus vergüenzas y hacer recaer el coste de los recortes en los mismos que los sufren
Podcast: Reproducir en una nueva ventana | Descargar

Hace ya tiempo que estoy preocupado por la proliferación de actos de todo tipo, carreras, maratones, comidas, bailes o espectáculos, a cuya convocatoria se añade como parte indisoluble la palabra solidario/a.
Lógicamente, no estoy preocupado por los actos en sí, todos absolutamente dignos, participativos y que son motivo para el encuentro y el entretenimiento, ni lo estoy por todo ese montón de buenas gentes, de buenas personas, que se dejan una gran parte de su tiempo e incluso de su dinero organizando y poniendo en marcha todo ese tipo de eventos. ¡Menos mal que aún queda gente así!
Mi preocupación viene por lo que subyace en ellos y por la coartada que, a veces, suponen.
Y es que esa inflación de iniciativas solidarias, coincide no tanto con la crisis – que también – sino, sobre todo, con los despiadados recortes a los derechos sociales a que ha sido sometida la sociedad y, básicamente, a los que han sido sometidas las capas más desfavorecidas y vulnerables de esa sociedad a las que, además, se ha añadido una buena parte de una clase media empobrecida y proletarizada.
Así, mientras que, al dictado de la ortodoxia económica neoliberal, el dinero no faltaba – ni falta – para tapar los agujeros dejados por los procesos de saqueo bancario, se recortan, por ejemplo, los fondos e incluso las competencias que los ayuntamientos, el primer escalón democrático, destinaban al mantenimiento en condiciones aceptables de unos servicios sociales que podían, gracias a ello, gestionar los derechos básicos a una vida digna de esos colectivos.
 Y, claro, como esos recortes dejaban al descubierto niños desnutridos y con dificultades de acceso a la educación, familias desamparadas y desesperadas o personas sin trabajo y expulsadas de su hogar, era necesario promover mecanismos que ocultaran de alguna manera ese desagradable espectáculo.
Y, claro, como esos recortes dejaban al descubierto niños desnutridos y con dificultades de acceso a la educación, familias desamparadas y desesperadas o personas sin trabajo y expulsadas de su hogar, era necesario promover mecanismos que ocultaran de alguna manera ese desagradable espectáculo.
Y es ahí cuando se descubre el filón que supone la apelación a la fibra sensible de la solidaridad. Hay que reconocer que la idea no es mala porque consigue un efecto multiplicador que hace recaer todo el peso de la política de recortes sobre los mismos ciudadanos que pagan dos veces los efectos de los desmanes: una, por la vía de los impuestos y, otra, por la vía de la aportación solidaria.
Pero siendo importante poner este juego de manifiesto, lo más importante es hacer ver a la ciudadanía que el principal problema está en sustituir esos derechos sociales, generales y reglados, por la discrecionalidad que, desde siempre ha anidado en el concepto de la caridad, tantas veces reproducido en este país. Los más viejos todavía recordamos aquella campaña de “siente un pobre a su mesa” o aquellos rastrillos de marquesonas enfundadas en opulentos abrigos de visón.
Ese es el peligro. El tapar los agujeros que el Estado pone al descubierto mientras deja de atender a su obligación básica de facilitar a todos los ciudadanos una vida digna, a la vez que se ayuda a sustituir el derecho a una justa distribución de los recursos por la lotería de las aportaciones voluntaristas y caritativas.
La pregunta es ¿quiere eso decir que debemos dejar de ser solidarios? Y la respuesta es que en absoluto. Antes al contrario, la solidaridad es un valor ciudadano a reivindicar por las gentes del común frente al poder insolidario, carroñero y saqueador.
Eso sí, lo que se necesita es una solidaridad reivindicativa, que muestre las consecuencias que la rapiña está dejando entre tantos miles de personas que son sujetos de derecho y que no pueden ser como aquellos que iban a la plaza a esperar que el señorito y su capataz decidieran quién comía aquel día.
Porque no podemos olvidar que la sociedad más solidaria es la que lucha por el futuro de todos.