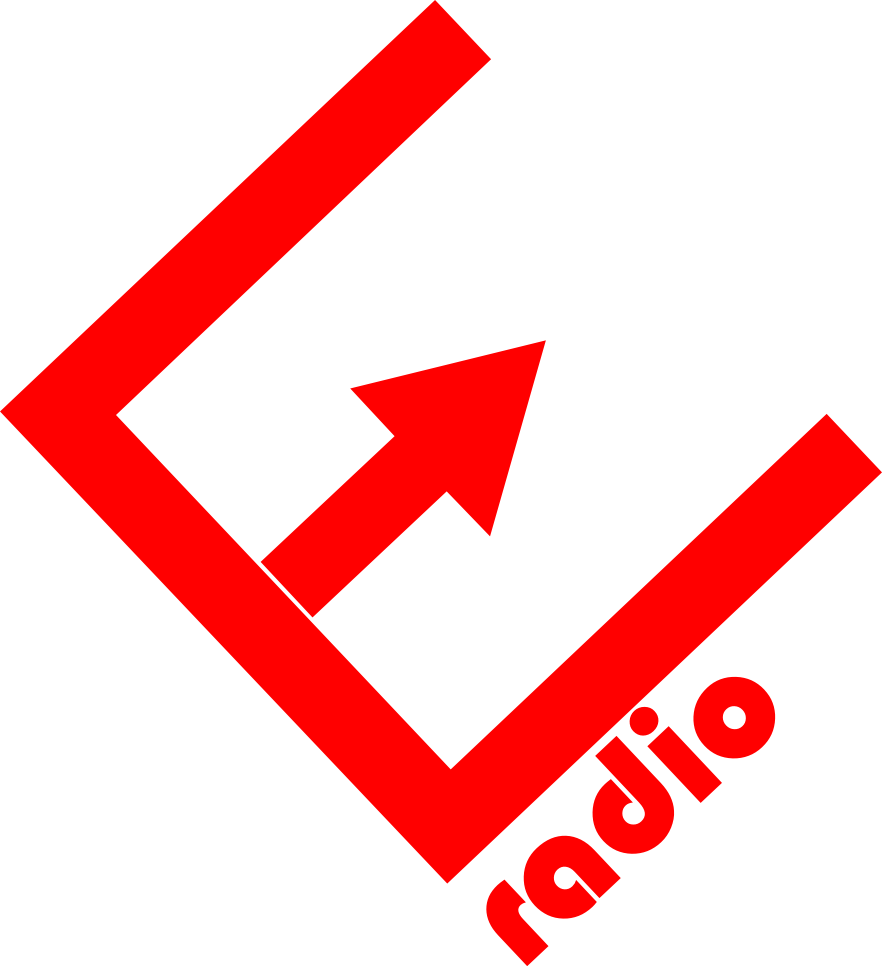El cuerpo de Samuel, arrastrado hasta las playas de Trafalgar, nos pone, otra vez frente a una vergüenza global que hoy encuentra nuevos apoyos y nuevos motivos de preocupación
Podcast: Reproducir en una nueva ventana | Descargar
Puedes escuchar el contenido de este artículo a través del player

Se va a cumplir un año y medio desde que, una mañana, nos sentimos golpeados por la fotografía de un niño arrojado muerto a una playa de Turquía, como un despojo, como uno más de esos trozos de madera que componen los restos de un naufragio. Aylan se llamaba y, sin duda, hoy todo el mundo lo recuerda.
Yo recuerdo el horror y recuerdo la vergüenza que me produjo. Dije entonces que, al final, acabamos dándonos cuenta de que pertenecemos a una sociedad que es, en realidad, un asesino en serie capaz de llenar de cadáveres de niños esas playas en las que nos tumbamos y que las máquinas de los ayuntamientos tienen que dejar limpias, por la mañana temprano, para que el sacrosanto turismo siga dejando ese reguero de trabajo precario y servicial del que vivimos.
Tal vez sea por eso por lo que se me han vuelto a remover los mismos sentimientos que entonces, cuando he conocido la historia de Samuel, el nuevo cuerpo de Aylan.
De Samuel, seis años, procedente del Congo, nos falta el elemento icónico, el póster, esa foto que circula por las redes, de teléfono en teléfono, y que se convierte en soporte del horror que se puede enseñar. Eso ayuda a poner distancia. Eso convierte el peso insoportable de la imagen en un simple concepto del que es más fácil aislarse.
Pero no es mi caso. No es mi caso porque conozco muy bien esos parajes donde el mar ha dejado al pequeño Samuel después de arrebatarlo de los brazos de su madre.
Con toda seguridad, mis pies han pisado muchas veces la misma arena sobre la que lo encontraron. Las playas hermosísimas que van desde Los Caños de Meca a Zahora, en el entorno del Faro de Trafalgar, acostumbradas a ser depósitos de alijo de contrabandistas y ahora catafalco de niños asesinados por la intolerancia, el racismo y la xenofobia.
Quizás por eso, por esa imagen tan precisa que tengo del decorado y por las decenas de fotografías que conservo, se me ha reproducido hoy el mismo sentimiento que entonces.
Quizás por eso o quizás por percibir que, en realidad, no es que estemos en el mismo punto de indecencia en el que estábamos hace un año y medio sino que, desde entonces, hemos avanzado varios pasos en el camino de la indignidad global que estamos recorriendo.
Casi a las mismas horas en que conocíamos la historia de Samuel y la vergonzosa actitud de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, conocíamos que un niño de cinco años era esposado y retenido en un aeropuerto estadounidense porque su ascendencia musulmana lo convertía, automáticamente, en un riesgo para la seguridad nacional según las normas establecidas por el nuevo rey del mundo.
En esas estamos. Progresando adecuadamente de la vergüenza local a la vergüenza global. Dirigiéndonos sin demora a sentarnos en primera fila para contemplar cómo eclosiona en nuestros jardines el huevo de la serpiente.
Dijo el nuevo dueño de nuestros destinos que no sólo había que matar a los terroristas sino que, después de torturarlos, había que eliminar a sus familias. Al final, una antigua estrategia que ya estaba en el Viejo Testamento: si quieres acabar con tus enemigos empieza por matar a sus primogénitos.
Y en eso estamos.
Así que, ya saben: vayan hacia el sur y siéntense junto al faro, en la Marisucia o en la playa de Zahora, junto al Sajoramy. Frente al mar. Abran los ojos y vean llegar los cuerpos de los niños.
Es el espectáculo que nos regalan los asesinos.
Juan Santiago
Escucha más podcast